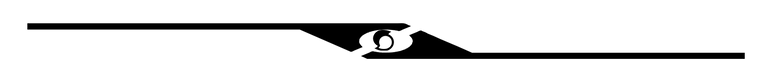Cada día, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, Carolina se preparaba para su momento favorito del día. Con una meticulosa dedicación, escogía una botella de vino de su pequeña colección. Era un ritual que la ayudaba a desconectar del bullicio y estrés de la ciudad y a encontrar un oasis de paz en su hogar.

Carolina tenía una pasión por la gastronomía y creía que cada comida merecía ser celebrada. No importaba si era un simple plato de pasta o una sofisticada cena de varios tiempos, siempre había una copa de vino acompañando su banquete. Para ella, el vino era más que una bebida; era un compañero que realzaba los sabores y creaba una experiencia única en cada bocado.
Con el primer sorbo, Carolina cerraba los ojos, dejándose llevar por los matices y aromas del vino. Su imaginación la transportaba a los viñedos donde las uvas habían sido cultivadas, sintiendo la calidez del sol y el amor de los enólogos en cada gota. Esa conexión con el origen de su bebida hacía que cada comida fuera una travesía sensorial.
Además, Carolina encontraba en ese momento una oportunidad para reflexionar y reconectar consigo misma. Sentada en su balcón, observando el mundo pasar desde la tranquilidad de su espacio personal, disfrutaba de la calma que le brindaba su copa de vino. A veces, tomaba un libro o escuchaba música suave, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente.
Las cenas de Carolina se convirtieron en una especie de ritual sagrado, un homenaje diario a la belleza de los pequeños placeres de la vida. Sus amigos solían decir que la magia de sus comidas no solo residía en la calidad de los ingredientes o en su habilidad culinaria, sino en el amor y la dedicación que ponía en cada detalle.
Aunque su rutina era sencilla, para Carolina cada cena con una copa de vino era una celebración de la vida misma, una forma de encontrar la felicidad en las cosas cotidianas y recordar que, a veces, los momentos más simples son los más especiales.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.