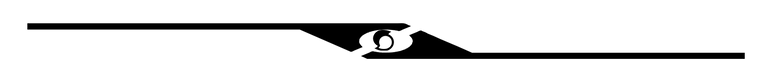Era una noche cálida de verano en Buenos Aires, y la familia Gutiérrez había decidido organizar una cena especial en casa de la abuela Rosa. La abuela era famosa por sus recetas que cruzaban fronteras: platos argentinos con un toque venezolano, en honor a sus raíces. Esa noche, el plato estrella eran los tequeños, recién preparados y listos para freír.

La mesa estaba cubierta con un mantel blanco bordado a mano, heredado de generaciones pasadas. Cada miembro de la familia aportó algo: Micaela, la hermana menor, preparó una jarra de limonada con menta; Gabriel, el tío bromista, trajo una botella de vino; y el abuelo Joaquín contó historias de su juventud mientras supervisaba la freidora.
Cuando los primeros tequeños salieron chisporroteando, el aroma llenó la sala, y todos se reunieron alrededor de la mesa. Cada bocado era un homenaje a la abuela Rosa, quien les había enseñado que la comida no solo se disfrutaba, sino que también contaba historias. Los más pequeños luchaban por obtener el último tequeño, mientras los adultos se reían y compartían anécdotas.
De repente, Gabriel propuso un juego: cada miembro debía compartir un recuerdo relacionado con la comida. Fue un desfile de emociones: las fiestas en las que los tequeños eran el centro de atención, las tardes lluviosas donde la sopa de la abuela era el consuelo perfecto, y las travesuras en la cocina que terminaron en risas y harinas voladoras.
Cuando la última ronda de tequeños fue servida, abuela Rosa, con una sonrisa que iluminaba la sala, dijo: "La comida une lo que la distancia y el tiempo intentan separar." Esa frase quedó grabada en la memoria de todos, como el verdadero sabor de la familia.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.